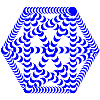
REVOLUCIÓN
COGNITIVA
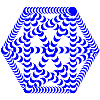 | MENTAL, LA NUEVA REVOLUCIÓN COGNITIVA |
| Ordenador | Cerebro/Mente |
| Hardware | Cerebro |
| Software | Mente |
| Memoria interna y externa | Memoria |
| Juego de instrucciones | Léxico mental (semántica lexical) |
| Lenguaje de máquina | Lenguaje de la mente (semántica estructural) |
| Proceso computacional | Pensamiento |
| Representaciones simbólicas | Representaciones mentales |
| Lógica booleana | Lógica del razonamiento humano |
| Entrada-Salida | Órganos sensoriales (de entrada) y respuestas de salida al exterior: interacción con el entorno |